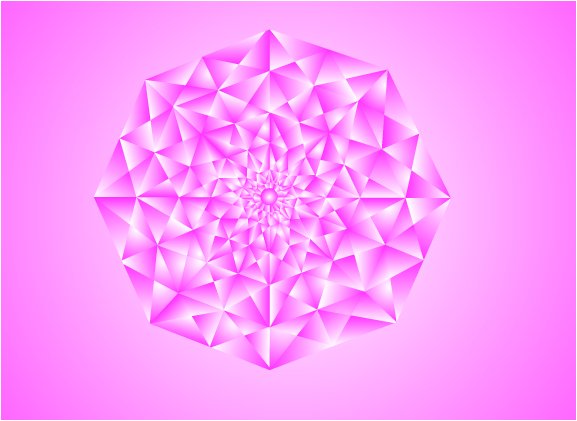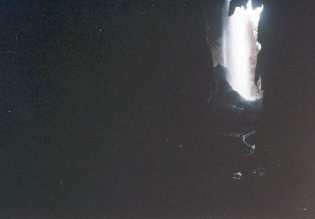|
| Dirigida a la Escuela de: Mallorca Las Palmas
Circular nº Extra Invierno, año XII Bunyola, 1º de Diciembre de 2.006. LOS PATRIARCAS Y LOS MONJES.- Los monjes hablan constantemente de la lucha que exige el camino hacia Dios. La vida en el desierto es una lucha contra los demonios y lleva al monje a una constante preocupación. La abadesa Sinclética, dice: “Los que van a Dios tienen, al principio, lucha y muchas dificultades, luego paz indecible. Es algo así como los que quieren encender un fuego que primero son molestados por el humo y tienen que llorar; pero de esta manera consiguen cumplir su deseo, pues está escrito: “Nuestro Dios es un fuego devorador” (Hebreos 12:29). Así también nosotros tenemos que encender el fuego divino con lágrimas y trabajos”. A la pregunta de qué es lo que hace al monje, el abad Zacarías respondió: “El que en todo se hace violencia, ése es un monje.” A nosotros se nos hacen duras, hoy, estas expresiones que nos hablan de trabajos y de lucha. Uno podría pensar que los monjes no se conceden nada en la vida, que ven sólo lo austero y la renuncia. Pero, bajo ese desafío de la ascesis, en ellos se oculta siempre una imagen positiva del hombre. Los monjes piensan que podemos elaborarnos a nosotros mismos. Pero también que no estamos desamparados, solos. Los monjes no hablan de una educación despiadada. Tampoco echan la culpa a otros. Asumen su responsabilidad. Tampoco se sienten impotentes, entregados a sus deseos desordenados y a sus pasiones. Se confían a la fuerza que Dios nos da para luchar contra los enemigos de nuestra alma y con la que podemos liberarnos de los impedimentos que quisieran apartarnos de la vida. Hoy tenemos una nueva comprensión de la vida ascética. Se habla de una cultura mundial ascética como vitalmente necesaria para el futuro de nuestro mundo. Todos estamos de acuerdo acerca de lo importante que es hoy la vida ascética como camino para la libertad, para tomar en nuestras manos la vida y formarla. Para ello, sin embargo, no podemos confundir ascesis con mortificación. Ascesis significa ejercicio para conseguir una habilidad. En sentido ético, es el “ejercicio virtuoso en un comportamiento correspondiente al ideal.” Ascesis, por tanto, significa algo positivo, el ejercicio para conseguir un comportamiento religioso. Sólo a partir de la filosofía popular estoico-cínica es cuando la ascesis comenzó a ser considerada como renuncia y represión de los impulsos. En la ascesis cristiana se acentuó este aspecto negativo, pero en los monjes el punto de apoyo estaba en el adiestramiento a través del cual nos ejercitamos en el dominio y pasiones del cuerpo y del alma, un estado de ánimo de paz interior, en el cual estamos abiertos a Dios. Por tanto, primero es necesario luchar contra los demonios, que quisieran apartarnos de Dios. Lo que Evagrio llama dominio de las pasiones, es para Casiano, su discípulo y el que dio a su doctrina una nueva formulación en latín “puritas cordis”, pureza de corazón. La pureza de corazón es un estado de claridad y limpieza interior, de amor como apertura a Dios. Para conseguirlo, hay que luchar. “Para al limpieza de corazón, para el amor, hay que ejercitarse en obras ascéticas. Ellas son los instrumentos que pueden liberar nuestro corazón de todas las pasiones que nos impiden ascender a la plenitud del amor. Los ayunos, las vigilias, el control de nosotros mismos, la meditación de las Sagradas Escrituras, etc., lo practicamos, por tanto, para conseguir la limpieza del corazón, que está en el amor. Lo que hacemos lo hacemos para amar. Por eso lo que da la medida de todo es el amor. Este es el objetivo de nuestro obrar. Los instrumentos son secundarios.” El fin de la ascesis es, así, totalmente positivo: la consecución del amor, de la limpieza del corazón. No se trata en primer lugar de renuncia sino de amor, que se consigue a través de la lucha contra las pasiones. Aquí aparece el aspecto positivo del hombre. Los monjes han desarrollado métodos de lucha para conseguir ese amor, esa claridad y limpieza interior, y estar abiertos a Dios. Dos son las imágenes que encontramos siempre en sus escritos y que corresponden a la imagen que Dios se ha hecho de nosotros. Somos atletas de Cristo, somos soldados de Cristo rey. El monje es un atleta de Cristo. Su lucha va, en primer lugar, contra las pasiones. Pero como atleta, nunca dejará vencido para siempre en la arena a su enemigo, para descansar sobre sus laureles. Nuestra vida es, más bien, una lucha constante. Los antiguos monjes animaban a los más jóvenes a esta lucha. En muchas de sus expresiones hasta se siente el placer de la pelea. En ellas es claro el sentimiento de que no somos entregados a los demonios sin que podamos vencerlos con la fuerza de Cristo. Esta posibilidad de victoria anima a los monjes a luchar. Evagrio dice del monje que es “un atleta al que no se le puede agarrar por la cintura, y un rápido corredor que, con agilidad, alcanza el premio de la carrera que es su vocación de lo alto.” Pero, según Evagrio, sólo podemos resistir contra las pasiones si “nos mantenemos en la pelea como hombres y soldados valientes de nuestro victorioso rey Jesús el Cristo. En esta lucha necesitamos, ciertamente, como armas espiritual una fe profunda y una doctrina sana, esto es, ayuno total, obras llenas de fortaleza, humildad, silencio casi o totalmente imperturbado, y oración constante. Yo quisiera saber, sin embargo, si uno puede llevar esta lucha en su alma y ser coronado con la corona de la justicia, hartándose de pan y de agua, encolerizándose con facilidad, descuidado y siendo negligente en la oración, contemporizando con los herejes. Pues mira, Pablo dice: “El atleta se abstiene de todo” (1ª Corintios 9:25). Por tanto, parece claro que, si queremos emprender esta cruzada, necesitamos llevar las armas espirituales y mostrar a los paganos que lucharemos hasta dar la vida contra el pecado.” Casiano nos anima: “También nosotros podemos elevarnos al rango de capitán espiritual, si luchamos contra el vicio, si nos mantenemos firmes en las turbulencias de nuestros pensamientos, ponemos orden en ellos en virtud del don del discernimiento, sometemos al inquieto ejército de pensamientos al dominio de nuestra sensatez y, bajo el estandarte victorioso de la cruz de Nuestro Señor, echamos de nuestro interior a todos los feroces enemigos. Una vez que hayamos conseguido el rango de capitán, tendremos tal poder de mando, que los pensamientos no nos apartarán ya más del camino, y podremos detenernos en aquellos que nos alegran espiritualmente. Y a las malas insinuaciones las mandaremos sencillamente: “desapareced”, y desaparecerán. A las buenas, en cambio, les diremos: “venid”, y vendrán. También a nuestro criado, esto es, nuestro cuerpo, le podremos mandar, como aquel capitán romano del Evangelio, todo lo que sea necesario para la continencia y la pureza, y él estará sin resistencia a nuestro servicio, esto es, no será ya el aguijón de nuestros instintos, sino que seguirá dócil al Espíritu.” En estas frases notamos ya el regusto por el combate. La ascesis es para los monjes difícil, pero la practican con ilusión porque, al luchar, se hacen más fuertes. Sin embargo, lo que más las anima es la meta, la entrada en la tierra de la paz, el conseguir el dominio sobre las pasiones, la salud del alma, la experiencia de la libertad interior y de un amor imperturbable, el estar unidos a Dios. La ascesis consiste, en primer lugar, en hacer disponible al cuerpo y someterlo a la propia voluntad, en ser señor de los impulsos y libre en los apetitos. La sumisión del cuerpo al espíritu se consigue mediante la ascesis en el alimento. El monje renuncia y la carne y come lo menos posible. Muchos se alimentan sólo cada dos días. Sin embargo, ponen constantemente en guardia acerca del ayuno exagerado. El camino real es comer una vez al día, esto es, por la noche, y poco, para no quedar saciado. La ascesis se exige también en el sueño. Los monjes dormían lo menos posible. Dormir poco era ya costumbre en los pitagóricos. Y lo mismo en muchos otros movimientos espirituales. El cansancio que de esto surge hay que considerarlo como una condición para poder experimentar intensamente a Dios. Cuando estoy cansado, tengo también capacidad de asumir poco. Si luego dirijo a Dios esta limitada capacidad, estoy más abierto a Dios que en vigilia total. Para los monjes, la vigilia era también muy importante para la experiencia de Dios. En la noche Dios visita al hombre y le habla al corazón. Es una experiencia general el sentirse más cerca de Dios por la noche que durante el día. De todos modos, los monjes nos ponen en vela contra la ascesis exagerada, que, sin prestar atención a las propias limitaciones, quisiera someter por la fuerza al propio cuerpo. El abad Antonio dice: “Hay algunos que, con las penitencias, han agotado su cuerpo; pero como no tenía en don del discernimiento, se han alejado de Dios.” Y la abadesa Sinclética: “Hay una ascesis exagerada que es del demonio, ya que también sus discípulos la practican. ¿Cómo podremos, pues, distinguir la ascesis divina y auténtica de la tiránica y demoníaca? Claramente a través de la medida.” La ascesis no puede convertirse en una rabia contra sí mismo. Ello no haría sino perjudicar. Del abad Poimén se conserva esta frase: “Toda exageración es del demonio.” La ascesis no debe practicarse nunca en la convicción de que podemos salvarnos a nosotros mismos. Ella es más bien respuesta al amor de Dios, a su oferta de salvación en Jesucristo. Para que Dios nos pueda transformar a través de su Palabra y de su Espíritu, necesitamos entregarnos a Él, liberarnos de todo lo que anteriormente dificulta, cierra y domina. Pero sólo Dios puede dar la salvación. Los monjes conocen bien la paradoja de que tenemos que trabajarnos mucho, pero que, en el fondo, no podemos hacernos mejores a nosotros mismos. Eso lo puede solamente Dios. Así, en la ascesis, los monjes experimentan su propia impotencia. Ellos no pueden sacarse a sí mismos del fango. Lo que es gracia lo viven precisamente en cuanto que, en su lugar, perciben y llegan a un límite. Luego, tienen experiencia de que sólo Dios les puede dar la victoria, la verdadera paz y el amor duradero. Una señal para conocer si la ascesis lleva al monje a Dios es no juzgar. Por mucho que ayune y trabaje, nada le vale si, luego, juzga a los demás. La ascesis le ha llevado únicamente a creerse más que los otros. Ha servido a la liberación de su orgullo, a la elevación de sus sentimientos de valía. El que en su ascesis se ha encontrado a sí mismo, el que ha sabido permanecer en su celda cuando llega la dificultad, éste no juzga a los demás. Por eso tantos dichos de los monjes insisten en permanecer consigo mismo, en confrontarse con su propia verdad y en no juzgar a nadie. “El padre anciano Poimén pidió al anciano padre José: “Dígame cómo puedo hacerme monje? Él le respondió: “Si quieres encontrar siempre reposo, has de decirte a ti mismo en cada actuación: “Yo, ¿quién soy yo?, y no juzgar a nadie.” Teodoro de Ferme dice: “El que ha gustado la dulzura de la celda huye del prójimo, pero sin desdeñarle.” “Aun padre anciano le preguntó, en cierta ocasión, un hermano: “¿Por qué juzgo yo con tanta frecuencia a mi hermano?” Y él le respondió: “Porque todavía no te conoces a ti mismo. El que se conoce a sí mismo no ve las faltas de los hermanos.” El juzgar a otros es siempre señal de que uno se ha encontrado consigo mismo. De aquí que haya gente piadosa que se escandaliza de otros, que no se ha encontrado con su propia realidad. Su piedad no les ha confrontado todavía consigo mismo ni con sus propios pecados. Porque, como dice el abad Moisés, “cuando uno lleva sus pecados, no mira a los del prójimo.” El no juzgar es para los monjes no sólo un criterio para la verdadera ascesis sino, además, una ayuda para encontrar la paz interior. Si dejamos de juzgar a otros, esto nos hace bien también a nosotros. “Un hermano preguntó al abad Poimén: “Padre, ¿qué debo hacer, pues me siento decaído por la tristeza? El anciano le contestó: “No menosprecies a nadie, no le juzgues, no difames a nadie, y el Señor te dará descanso.” El juzgar no nos proporciona ningún sosiego. Al condenar al otro, experimentamos, de un modo inconsciente, que tampoco nosotros somos perfectos. Por eso, el no juzgar ni condenar es un camino para nuestra paz interior. Dejamos que los demás sean lo que son y, de este modo, podremos serlo también nosotros. Los monjes pusieron en práctica lo que Jesús pide en el Sermón de la Montaña: “No juzguéis y no seréis juzgados.” (Mateo 7:1). El no juzgar procede del encontrarse uno a sí mismo. Quien se ha encontrado a sí mismo piensa en sus propias faltas, reconoce sus lados oscuros, sabe que también él tiene lo que condena en los demás. Cuando otro peca, él no se escandaliza, sino que recuerda sus propios pecados. Dicen los psicólogos que, al regañar a otros, revelamos lo que hay en nosotros mismos; proyectamos sobre los demás nuestro propio lado oscuro, nuestros deseos e instintos reprimidos, y en vez de poner delante de nuestros ojos nuestra propia realidad, les increpamos a ellos. Los monjes del desierto nos aconsejan que dejemos este mecanismo de proyección y que procuremos callar. El silencio es para ellos una ayuda contra esta proyección y para ver, en el comportamiento de los demás, un espejo para nosotros mismos. Esto es lo que describen algunos de los padres. “Está escrito: Lo que tu ojo ha visto, esto atestigua. Yo, en cambio, os digo: aunque lo toquéis con vuestras propias manos, no habléis de ello. Un hermano quedó en ridículo en cierta ocasión. Pues viendo algo como uno que estaba pecando con una mujer, muy tentado fue allá, les dio una patada y, en la creencia de que eran ellos, les increpó: “¡Acabad de una vez! ¿Cuánto tiempo va a durar esto?” Y he aquí que se encuentra con que, en vez de personas, eran haces de trigo. Por eso yo os digo: aunque lo podáis tocar con las manos, no juzguéis.” Poimén dice que podemos proyectar nuestras propias fantasías incluso en la naturaleza. Este hermano proyecta sus deseos sexuales en los haces de trigo. En ellos ve lo que ha imaginado en su fantasía. Por eso, tan desconfiado es Poimén contra todo juicio, que prohíbe juzgar hasta cuando creemos haber tocado el pecado del otro con nuestras propias manos. Incluso entonces, encontramos con mucha frecuencia sólo nuestras propias fantasías. El silencio es renunciar a toda proyección. “Cuando el abad Agatón veía algo y su corazón quería juzgar sobre ello, se decía a sí mismo: “Agatón, no lo hagas.” Y así acallaba su pensamiento. “Cuando veas pecar a otro, vuélvete al Señor y dile: “Perdóname porque he pecado.” El juzgar a otros hace ciegos para las propias faltas. Guardar silencio en vista de los demás hace posible el conocimiento más claro de uno mismo. Y dejamos de proyectar sobre otros nuestras propias faltas. Así lo indica uno de los dichos de los padres: “En cierta ocasión hubo en el asceterio una reunión contra un hermano que había faltado. Los padres ancianos hablaron. Sólo el abad Pior guardó silencio. Luego se levantó, cogió un saco, lo llenó de arena y se lo echó sobre sus espaldas. En una cesta pequeña puso delante de sí un poco de arena. Los padres le preguntaron qué significaba todo eso y él les explicó: “El saco con tanta arena son mis pecados, que son muchos. Los he puesto detrás para que no me den más que hacer ni tener que llorarlos. Y mirad, las pocas faltas de mi hermano, éstas están delante de mí y hablo mucho de ellas para condenarle. Esto no está bien. No es correcto juzgar así. Yo debería poner delante de mí mis faltas, pensar en ellas y pedir a Dios que me perdone.” Entonces, los monjes, poniéndose de pie, exclamaron: “Verdaderamente, éste es el camino de la salvación.” Esta imagen nos enseña lo prontos que estamos para condenar a otros. Tal vez decimos que lo que nos preocupa es el bien del hermano, pero la realidad es que hacemos demasiado ruido con sus pecados, siendo los nuestros mucho mayores. Pero no lo queremos reconocer. Por eso necesitamos un abad Pior que, de una manera amable y con delicadeza, nos haga ver que no hay ninguna razón para airarnos contra los pecados de los demás. En lugar de eso, sería mejor pedir por ellos y experimentar en la oración que todos estamos tentados, que ninguno puede garantizar que permanecerá sin faltas. Aun cuando un hermano peque, nosotros no deberíamos juzgarle. Así nos dice el abad Poimén: “Cuando peca una persona y lo niega diciendo: “No he pecado”, tú no lo juzgues. De otro modo, le desanimas. Pero si le dices: “Ánimo, hermano, pero en adelante ten cuidado, entonces mueve su alma al arrepentimiento.” En vez de condenarle, deberíamos ganar al hermano para Dios por el amor. “Del anciano padre Isidoro, el presbítero del asceterio, se cuenta que solía decir: “Si alguno tiene un hermano rebelde o débil, o negligente o soberbio, que no le eche, que me lo traiga a mí.” Y él se hacía cargo de ese hermano y, con su paciencia, le salvaba.” Los monjes alaban constantemente el silencio. Callarse es para ellos el camino para encontrarse consigo mismo y descubrir la verdad del propio corazón. Es también el camino para librarse de constantes juicios y condenas a otros. Nosotros estamos siempre en peligro de condenar, de quitar valor y juzgar a los demás. Y constatamos con frecuencia que, efectivamente, les juzgamos y condenamos. El callar nos impide juzgar, y nos confrontamos con nosotros mismos. Nos impide proyectar sobre los demás nuestro lado oscuro. Los antiguos nos advierten del peligro de andar alrededor de los demás con nuestros pensamientos y conversaciones. Para acallar el corazón hay que ejercitarse frecuente y conscientemente en callarse. Con frecuencia necesitamos prohibirnos expresamente el juzgar al otro para poder mirarle sin prejuicios. Muchas veces se ha tildado a los antiguos monjes de que eran demasiado duros en sus ejercicios. Sin embargo, sus numerosas amonestaciones de no juzgar a otros y sus hermosas narraciones de monjes misericordiosos indican lo contrario. Sí, para ellos el no juzgar era un criterio seguro para distinguir el verdadero camino. El que juzga a los demás no ha llegado a conocerse realmente a sí mismo. Hoy se dan muchos movimientos piadosos que viven a costo de otros, rebajándolos y criticándolos. Cuando se condena a otros que, en su espiritualidad, van por un camino distinto al suyo, es siempre señal de que su camino no va bien. Su condena revela al demonio en el corazón, al que no quieren reconocer. El demonio les impulsa y les proyecta sobre los demás. El que se conoce bien a sí mismo será necesariamente misericordioso, porque reconoce que, en el fondo, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Es siempre una maravilla de la Gracia el que nos permita que el bien triunfe en nosotros. Pero, para los monjes, callar es algo más que no juzgar: es sencillamente el camino espiritual. En el silencio nos encontramos a nosotros mismos y nuestra realidad interior. Callar es también un camino para liberarnos de los pensamientos que constantemente nos dan qué hacer. Por eso, no se trata de un silencio exterior, sino de un silencio del corazón. El callar exterior, sin embargo, puede ser una ayuda para que también el corazón esté callado, para que se calmen las emociones. Por eso, del anciano padre Moisés, anteriormente ladrón y que por su piel oscura había sido frecuentemente menospreciado, se cuenta lo siguiente: “En otra ocasión había una reunión en el asceterio y, queriendo ponerle a prueba, los padres le trataron muy mal, diciendo: “¿Qué pinta en medio de nosotros este etíope?” Él lo escuchó todo en silencio. Después de disolverse la reunión, le preguntaron: “Abad, ¿no te has alborotado interiormente?” A lo que él respondió: “Sí, mucho, pero no me atreví a hablar.” El abad Moisés se agitó interiormente por las palabras poco amables de los hermanos, pero se calló, para que pudieran apaciguarse sus pasiones. Con el silencio venció su rebelión interior. No se tragó la injusticia, sino que prefirió curar la herida con el silencio. El descubrir la herida es ciertamente un medio bueno para poder curarla. Esto nos lo demuestra suficientemente hoy la psicoterapia. Pero está también el medio curativo del silencio. Al callar, pueden apaciguarse también los movimientos interiores, serenarse, asentarse los torbellinos de polvo, como el vino enturbiado que se aclara con el reposo. El segundo aspecto del callar es que nos libera. En el silencio dejamos lo que nos ocupa constantemente. Dejamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo lo que nos pudiera desentonar y a lo que penosamente nos agarramos. Nuestra vida se paraliza cuando miramos solamente a nuestro éxito. En cuanto nos agarramos a los hombres, se perturba la relación. Callar es el arte de liberarnos, para descubrir otro fondo en nosotros: a Dios mismo. Si mi fondo es solamente Dios, puedo liberar mi oficio, mi función, mis relaciones, mis bienes. Entonces no me defino ya a mí mismo por lo que quieren los demás. Mi total identidad no depende de mi éxito o de mis posesiones. El desprendimiento es el camino para entrar en contacto con la fuente interior, para descubrir la verdadera riqueza en mi alma: Dios, que me da todo lo que necesito para vivir. El silencio es, en primer lugar, el arte de estar uno totalmente presente, de meterse sin prejuicios en la realidad. Cuando constantemente nos pasa por la cabeza cualquier pensamiento, esto nos impide estar presentes. Nos encontramos en otra parte. El estar presente es la condición para poder encontrarse uno con el Dios presente. Y el objetivo del silencio es unirnos con Dios, estar abiertos a Dios para que él llene nuestros pensamientos y sentimientos, para tener experiencia de él en el fondo de nuestro corazón, para vivirle como la fuente de nuestro interior, fuente inagotable porque es divina. Continuará en la Circular extra del Verano de 2007.
|

|
LIBROS ON LINE Salvador Navarro Zamorano
|
|
Enseñanza de Jesús de Nazareth
|
|
Enlaces de Interés
|
|
MAESTRO TIBETANO (DJWHAL KHUL)
Como ser Don Quijote en el siglo XXI
|
OBRA LITERARIA DE D. SALVADOR NAVARRO ZAMORANO |
|
Entre el silencio y los sueños |
(poemas) |
| Cuando aún es la noche |
(poemas) |
| Isla sonora |
(poemas) |
| Sexo. La energía básica |
(ensayo) |
| El sermón de la montaña |
(espiritualismo) |
| Integración y evolución |
(didáctico) |
| 33 meditaciones en Cristo |
(mística) |
| Rumbo a la Eternidad |
(esotérico) |
| La búsqueda del Ser |
(esotérico) |
| El cuerpo de Luz |
(esotérico) |
| Los arcanos menores del Tarot |
(cartomancia) |
| Eva. Desnudo de un mito |
(ensayo) |
| Tres estudios de mujer |
(psicológico) |
| Misterios revelados de la Kábala |
(mística) |
| Los 32 Caminos del Árbol de la Vida |
(mística) |
| Reflexiones. La vida y los sueños |
(ensayo) |
| Enseñanzas de un Maestro ignorado |
(ensayo) |
| Proceso a la espiritualidad |
(ensayo) |
| Manual del discípulo |
(didáctico) |
| Seducción y otros ensayos |
(ensayos) |
| Experiencias de amor |
(místico) |
| Las estaciones del amor |
(filosófico) |
| Sobre la vida y la muerte |
(filosófico) |
| Prosas últimas |
(pensamientos en prosa) |
| Aforismos místicos y literarios |
(aforismos) |
| Lecciones de una Escuela de Misterios |
(didáctico) |
| Monólogo de un hombre-dios |
(ensayo) |
Cuentos de almas y amor |
(cuentos) |
| Nueva Narrativa | (Narraciones y poemas) |
| Desechos Urbanos | (Narraciones ) |
| Ensayo para una sola voz VOL 1 | (Ensayo ) |
| En el principio fue la magia VOL 2 | (Ensayo ) |
| La puerta de los dioses VOL3 | (Ensayo ) |
| La memoria del tiempo | (Narraciones ) |
| El camino del Mago | (Ensayo ) |
| Crónicas | (Ensayo ) |
| Hombres y Dioses Egipto | (Ensayo) |
| Hombres y Dioses Mediterráneo | (Ensayo) |
| El libro del Maestro | (Ensayo) |
| Los Buscadores de la Verdad | (Ensayo) |
| Nueva Narrativa Vol. 2 | (Narraciones) |
| Lecciones de cosas | (Ensayo) |
|
MAESTRO TIBETANO |
|
|
orbisalbum |
La Cueva de los Cuentos |