Inquietudes Metafísicas 2.10 Salvador Navarro Zamorano |
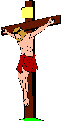 |
¿PECADO Y AUSENCIA O IGNORANCIA DE DIOS?
Hace mucho tiempo publiqué un artículo sobre el concepto de pecado y redención, según la sinagoga de Israel y según Jesús el Cristo. Decía que los sacerdotes de Israel, como muchos teólogos cristianos de nuestros días, concebían y conciben el pecado como la ausencia de Dios del alma humana, y la redención como la presencia divina dentro de ella, mientras que, para Jesús, el pecado consistía en la ignorancia del hombre sobre la presencia de Dios dentro de él, mientras que la redención es el conocimiento y reconocimiento de esa presencia divina en su alma. La redención consiste en la transición de la ignorancia a la sapiencia del reino de Dios dentro del hombre. Es lo que se desprende claramente de toda la orientación de la doctrina de Jesús. Pocas horas antes de su muerte confirma este concepto, cuando dice: “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen”.
En estas palabras admite el Maestro dos cosas importantes, a saber: 1) la realidad del pecado de sus enemigos y 2) la esencia del pecado como consistiendo en la ignorancia o el desconocimiento espiritual. Pues, si no hubiera pecado real, ¿qué sentido tendrían las palabras “Pàdre, perdónales”? No se perdona a quien no es culpable. No se perdona a un tigre por haber matado y devorado a un hombre, porque su homicidio representa un simple acto físico y no una culpabilidad moral. En el pecador humano, el no saber, la ignorancia o analfabetismo espiritual es el pecado; el hombre peca porque “no sabe lo que hace” cuando él debía y podía saber. Es notable que las Sagradas Escrituras siempre llame al pecado “ignorancia” falta de sabiduría; y el pecador es llamado “ignorante”, no sabedor.
Confiesa, pues, Jesús, que sus crucificadores pecan y que su pecado consiste en el hecho de ser víctimas de ignorancia espiritual. El sapiente es un santo, así como el ignorante es el pecador. La redención consiste en la transición de la ignorancia para la sabiduría, del ignorar para el saber, de la ceguera para la videncia, de las tinieblas para la luz, de la muerte para la vida, del poder satánico para el reino del Cristo.
Los que, como los sacerdotes de la sinagoga de Israel y muchos teólogos cristianos de nuestros días, abogan la idea de que el pecado consiste en la ausencia de Dios en el alma humana, deben lógicamente negar la omnipresencia de Dios, por cuanto para ellos, Dios no está presente en el pecador, sea humano o angélico. Y, como para ellos el infierno es cierto lugar repleto de pecadores empedernidos, Dios no puede estar presente en el infierno. Quieren decir que existen en el universo de Dios millares o millones de vacíos, de lugares sin Dios; y siendo que, según ellos, el infierno es un lugar especial, se sigue que hay en el universo una vastísima zona donde no impera la omnipresencia divina. La omnipresencia de Dios, en este caso, es una mentira; su presencia está restringida a una parte de este universo que Él creó. El pecador, sea humano o angélico, expulsó a Dios y sigue expulsándolo de millones de lugares; Dios fue obligado por el pecador a evacuar todos los lugares donde impera el pecado. Si la mitad de los seres conscientes y libres fueran pecadores, Dios tendría que salir de la mitad de sus dominios. Si el 90% de los ángeles u hombres fueran pecadores, la jurisdicción de Dios estaría limitada al 10%. ¿Qué es entonces la omnipresencia de Dios?
Bien entiendo que muchos teólogos procuran escapar de ese dilema, haciendo distinción entre la presencia de Dios y la gracia divina, pero esa diferencia es meramente verbal y ficticia. Frente al Evangelio y a la lógica, Dios no puede jamás estar ausente de lugar alguno, ni del alma del pecador ni del propio infierno. “¿Dónde huiré, Señor, de tu presencia?” dice el Salmista “¿Dónde me ocultaré ante tu espíritu? Si subo al cielo, allí estás; si hiciera mi lecho en el infierno, también allí Tú estarás . . .”
A propósito, hay un pasaje de San Agustín sobre este asunto. Es un soliloquio con Dios, digno más de un filósofo que de un místico. Dice el vidente de Hipona:
“¿Dónde estabas Tú, mi Dios, cuando yo vivía en mis pecados?”
“Estaba en medio de tu corazón”, responde Dios.
“¿Cómo? se extraña Agustín. ¿Cómo podías Tú, la infinita Santidad, estar en mí, el mayor de los pecadores?”
A lo que Dios le respondió:
“Yo estaba siempre presente en ti, pero tú estabas ausente de mí”.
Al principio, parece desconcertante esta paradoja de “Dios presente en el hombre y el hombre ausente de Dios”, pues, ¿cómo puede A estar presente en B, sin que B esté presente en A? Entretanto, en la aparente paradoja de Dios presente en el hombre y del hombre ausente hay una verdad profundísima. Dios, el espíritu omnipresente está siempre presente y no podía ni un solo instante estar ausente del alma de Agustín, fuese cual fuese el pecado de éste; pero, en ese tiempo, durante treinta años, estuvo Agustín ausente del Dios presente, es decir, que ignoraba la presencia de Dios y vivía en su ignorancia espiritual, como si Dios no estuviese presente, aunque nunca dejó de estarlo desde el principio. Objetivamente, estaba Dios presente en Agustín, pero subjetivamente estaba ausente de Dios. Todo pecado es una ausencia subjetiva del pecador con relación a Dios. Esta ausencia subjetiva es lo que significa la ignorancia o falta de sabiduría del pecador. Este no es malo porque Dios no esté en él, sino únicamente porque él no está con Dios. El reino de Dios está en todo hombre, también en el pecador, pero él no está en el reino de Dios. Por el “renacimiento espiritual” el pecador pasa de una ausencia a una presencia de Dios: esto es la redención.
Esta presencia de Dios, naturalmente, no es algo teórico, puramente intelectual, sino que es una profunda experiencia espiritual, que penetra y traspasa en el hombre y hace de él una “nueva criatura en Cristo”, un hombre enteramente cristificado y divinizado. La experiencia mística de Dios se revela en la vida ética del hombre. La misteriosa verticalidad del contacto directo con Dios se manifiesta en la vasta horizontalidad de la vida cotidiana, hecha de universal e incondicional amor.
El pecador es comparable a un hombre en plena claridad solar, pero con los ojos cerrados; océanos de luz se esparcen a su alrededor pero él, sin embargo, está en las tinieblas más espesas. El Sol está presente en ese hombre, pero él está ausente del astro. Para que se torne presente al Sol, se requiere nada más que abrir los ojos; y sabrá que la estrella siempre estuvo ahí, aunque él estaba fuera, debido a que sus ojos estaban cerrados.
Para ver el reino de Dios, dice Jesús a Nicodemus, es necesario renacer por el espíritu; como si dijera: “Para ver el Sol es necesario abrir los ojos”.
Pero ¿cuál es la razón, del por qué la sinagoga vivía aferrada al concepto de un Dios ausente del alma del pecador?
Es evidente que de esas dos concepciones de pecado y redención, el de la sinagoga de Israel y la de Jesús, la del Dios trascendente y la del Dios inmanente, nacen dos conceptos sobre la función del sacerdote y de la iglesia. Si Dios está ausente del alma pecadora, es función del sacerdote ser intermediario entre Dios y el hombre. En este caso, el sacerdote sirve de vehículo o puente entre los dos extremos; tiene que establecer una ligazón entre el hombre pecador y el Dios ausente; llamar a Dios desde su lejana trascendencia y ponerlo dentro del alma humana, por la conversión o redención. En este caso, como es intuitivo, la función del sacerdote-mediador es de capital importancia. Prácticamente, no hay redención y salvación sin la mediación del sacerdote; él es el puente necesario sobre el gran abismo que se abre entre el hombre pecador y el Dios ausente.
Se comprende, frente a esto, el odio de los sacerdotes de Israel contra el profeta de Nazaret, que los despojaba de su mayor prestigio, de la función de intermediarios necesarios entre el hombre y Dios; pues ellos bien comprendían que Jesús con su doctrina sobre “el reino de Dios dentro del hombre”, sobre el Dios inmanente y no sólo trascendente, reducía el papel del sacerdote-mediador a humilde función de simple guía y consejero de los hombres en su camino rumbo a Dios. En este caso, el sacerdote deja de estar en una línea recta entre el hombre y Dios y pasa a ocupar un puesto a la orilla del camino, como una señal kilométrica, apuntando silenciosamente el camino que lleva a Dios.
El hombre no pasa a través del sacerdocio para llegar a Dios, sino que el sacerdote, supuesto que él mismo tenga experiencia de Dios, puede indicar a los viajeros el camino real que conduce al final de la jornada, aunque ese camino de la experiencia personal del guía no sea el único camino por donde el viandante pueda llegar al final de su meta.
El catolicismo romano, como se ve, es el fiel continuador del sacerdocio de la sinagoga, interponiéndose en la línea real entre el hombre y Dios. No hay camino para Dios que no sea a través del clero, concepto este que, cuando se toma en serio, confiere al sacerdote un poder divino y un prestigio de incomparable magnitud. En la sinagoga de Israel y en el catolicismo romano, el sacerdote es omnipotente, tiene en las manos las llaves del cielo y del infierno y sus excomuniones son invariablemente rectificadas por Dios.
Entretanto, es innegable que buena parte del protestantismo ortodoxo, renegando tácitamente de su propio principio básico, aboga hasta hoy la ideología judeo-romana del Dios ausente; para esos teólogos, Dios viene de fuera y el reino de Dios, ausente del alma completamente corrupta y atea, tiene que ser puesta dentro del alma desde fuera, en vez de ser en ella renacida desde dentro.
La afirmación de Jesús sobre el “reino de Dios dentro del hombre” y la petición “venga a nos Tu reino”, parece estar en flagrante contradicción una con la otra. Pues, ¿cómo puede venir lo que ya está presente? Entretanto, viene en esta aparente paradoja la más bella de las verdades; pues ¿cómo podía el reino de Dios venir explícitamente (venga a nos Tu reino) si no estuviese implicitamente presente en el alma humana (el reino de Dios está dentro de vosotros)? ¿Cómo puede nacer la planta de una semilla si ella no estuviese potencialmente contenida en esa simiente? Si desde el principio, la futura planta no estuviese de algún modo presente en el gérmen, aunque a nosotros nos parezca estar ausente, jamás la planta vendría un día a estar presente, con su plenitud y belleza.
Si el reino de Dios no estuviese en el hombre, también en el hombre pecador, sería inútil pedir “venga a nos Tu reino”, porque sólo puede venir actualmente lo que ya existe potencialmente.
El reino de Dios no es un fenómeno trascendente, sino una realidad inmanente. El reino de Dios no está colgado en el cielo, donde puede ser buscado y puesto dentro del alma; “no viene con observaciones externas, ni se puede decir: “¡está aquí o allí!”; el reino de Dios es una permanente realidad dentro del alma, “imagen y semejanza de Dios”, “participante de la naturaleza divina”, en el decir de la Biblia; pero compete al hombre descubrir, con la gracia de Dios, ese reino inmanente; y en esto consiste esencialmente la conversión, redención, salvación y vida eterna.
“La vida eterna es esta: que los hombres te conozcan a Ti, el Padre, como siendo el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, tu Enviado”.
Solamente los grandes genios espirituales, los profetas, los videntes y los místicos alcanzan esa cumbre del cristianismo auténtico e integral; saben ellos que la redención y la vida eterna consiste en el renacimiento espiritual, en el descubrimiento del reino de Dios dentro del hombre y en el completo y definitivo dominio de ese reino en la vida cotidiana.


ESTRATEGIA BÍBLICA EN UN PAÍS BÍBLICO
En un país como el nuestro, con cerca de dieciocho siglos de ignorancia bíblica, la mejor estrategia a favor de ella consistiría (aparentemente) en lanzar al pueblo la siguiente proclama:
“¡La Biblia es la única revelación de Dios!”
“Fuera de la Biblia no hay salvación”.
Cualquier persona sensata percibe que esa actitud sería la más radical y eficiente para transformar este país en una nación bíblica.
Entretanto, semejante proclama sería la más negativa de todas las campañas que se pueda imaginar a favor de la Biblia, del mismo modo que la mejor manera de desacreditar el cristianismo sea identificarlo con esta o aquella iglesia dominante.
¿Por qué, es que semejante campaña sería visceralmente anti-bíblica?
Porque la propia Biblia es la más radical negación de esa actitud sectaria, unilateral y falsa. La Biblia afirma constantemente que, en todos los tiempos y a todos los pueblos, se reveló Dios y sigue revelándose, hasta la consumación de los siglos. Esa teología sobre un Dios que, en el año tal, haya abierto una revelación y en el año cual la haya cerrado y se hubiera retirado al silencio, o “jubilado” de su función reveladora, sería el medio más seguro para ahuyentar de las iglesias a los hombres sensatos y auténticamente religiosos, es para crear una generación de agnósticos, ateos y cínicos, escarnecedores de la religión; porque, como dice con admirable acierto Voltaire, “nadie puede creer en un Dios que no pueda amar sinceramente”; y ese tal Dios engendrado por las teologías sectarias no puede ser amado por nadie, ni tampoco temido, sino simplemente ignorado como inexistente.
Si nuestro cristianismo no quisiera continuar indefinidamente creando generaciones de cristianos puramente nominales y no reales, debe convertirse sinceramente de la letra mortífera para el espíritu vivificante del Libro Sagrado.
En efecto, ningún hombre pensante, espiritualmente libre y profundamente religioso puede, desde su sana conciencia, creer que Dios haya abandonado más del 99% de la humanidad para interesarse solamente por un puñado de seres humanos, de cuya existencia miles de millones no había oído nada hasta hace dos mil años. Basta leer, por ejemplo, los primeros versos de la epístola a los Hebreos o el primer capítulo a los Romanos, para verificar esa mentalidad panorámica y universal de la Biblia, que muchos exégetas bíblicos niegan. El apóstol Pablo acusa severamente a los gentiles por el hecho de no adorar al Dios que le fuera revelado y del cual poseían conocimiento suficiente para establecer su culto; afirma que los gentiles son “inexcusables” por esa falta de adoración de Dios que conocían por revelación.
¿Qué revelación, si los paganos, generalmente, nada sabían de la Biblia?
Mientras tanto, el mayor abogado de la universalidad de la revelación divina, en el tiempo y el espacio, es el propio Jesús el Cristo. Basta recordar el caso del centurión romano. Afirma Jesús que ese gentil que, a lo que consta, nada sabía de la Biblia, poseía una fe mayor que la de todos los hijos de Israel, que conocían la Biblia del Antiguo Testamento. Pero . . . ¿cómo podía ese hombre tener fe, y una fe tan grande, fuera de la Biblia? ¿Dios nunca se reveló?
Es absolutamente anti-bíblico y anti-cristiano admitir: 1) que Dios no se haya revelado a la humanidad, sino solamente al pueblo de Israel y a los iniciadores del cristianismo; 2) que Dios no se haya revelado al género humano antes del inicio de la Biblia, o sea, cerca de dos mil años antes de Cristo, cuando la humanidad ya existía centena de millares de años antes de ese tiempo; 3) que después de la muerte del último de los apóstoles, hasta el primer siglo cristiano, Dios haya cesado para siempre de revelarse a la humanidad.
Si es verdad, como dice Jesús, que el Espíritu Santo está con los discípulos del Cristo para introducir en todos la verdad; si el propio Cristo promete estar con sus discípulos, todos los días hasta la consumación de los siglos; ¿qué es lo que el espíritu divino ha estado haciendo durante todo ese tiempo? ¿Siempre silencioso? ¿Siempre mudo? ¿Siempre inerte? ¿Qué especie de presencia es esta que no se manifiesta? ¿Dónde están las nuevas verdades que el Espíritu de Dios prometío dar a los hombres? . . .
Si después del año 100 de la era cristiana, Dios hubiese “cerrado las actuaciones de sus revelaciones a la humanidad”, ¿cuál sería la razón de esa extraña “jubilación” del Dios revelador? Una de dos: O porque Dios no tuviese nada más que revelar a los hombres, por haber agotado el tema, o porque los hombres sean incapaces de recibir nuevas revelaciones divinas; dos hipótesis absolutamente absurdas.
Ciertos teólogos, para escapar del asedio de la lógica expuesta, recurren a distinciones artificiales y arbitrarias entre “revelación” e “iluminación”, diciendo que, en las páginas de la Biblia, Dios reveló toda la substancia o suma total de las verdades, pero que, en el transcurso de los siglos esas verdades ya reveladas tenían que ser posteriormente iluminadas y clarificadas.
Cualquier pesona con criterio percibe aquí que se trata de un simple subterfugio, de un sofisma o de un juego de palabras. Parten tales teólogos del falso presupuesto de que Dios, a través de la Biblia, haya revelado diversas verdades sobre asuntos variados. De hecho, la Biblia no es sino una auto-revelación de Dios; Dios no revela cosas en la Biblia, sino que se revela a sí mismo y a los hombres, en la proporción que estos fueran capaces de recibir Sus revelaciones. A las personas de baja receptividad e imperfectas, no puede revelarse Dios con la misma perfección como a una persona de alta receptividad espiritual. Esta es la razón por la que hay una distancia enorme entre el concepto que muchos de los profetas de la antigua ley tenían de Dios, y la perfecta experiencia que tenía Jesús. Si Moisés, Isaías o David, así como otros profetas y místicos que tuvieron revelaciones divinas, volviesen al mundo y leyesen los Evangelios, es cierto que por esta purísima revelación de Dios corregirían muchos de sus conceptos imperfectos; y al mismo tiempo se extrañarían de que ciertos cristianos, conocedores del Evangelio, procuren todavía equiparar aquellos imperfectos esbozos de la Divinidad con el maravilloso retrato que del “Padre que está en los cielos” nos dejó quien pudo decir: “el Padre y yo somos uno”.
Nuestro pueblo ha ignorado la Biblia durante muchos siglos. Llegaron los protestantes y despertaron el interés por el Libro Sagrado en millares de almas. Fue un gran paso hacia delante. Pero la mayor parte de los cristianos evangélicos son de tercera o cuarta generación: viven en una especie de noviazgo o luna de miel bíblica. En este período, es natural que quieran creer y hacer creer que la Biblia, ese maravilloso libro tanto tiempo ignorado, contenga la única revelación de Dios; así como los novios y recién casados están propensos a ignorar todo lo que no sea él y ella, únicas realidades dignas de atención e interés. ¡Ay! de quien intente arrancarlos de ese sueño encantado. ¡Ay! de quien procure no quitarles del corazón el gran amor recíproco, sino insinuarles que todavía existe un mundo entero fuera de ellos.
Yo, cuando abandoné la teología romana, así como el protestantismo evangélico, fui asediado para afiliarme a otras denominaciones protestantes. No lo hice ni jamás lo haré, no porque tenga cualquier simpatía por este o aquel grupo, los quiero a todos sinceramente como mis hermanos en Cristo, pero simplemente por motivo de honestidad de consciencia, por cuanto sabía que, más tarde o más temprano, tendría que abandonar cualquier teología que restringiese las revelaciones divinas a un cierto tiempo o a un determinado pueblo. El motivo por qué dejé la teología romana es, fundamentalmente, el mismo que me prohibió y prohibe adherirme a una determinada secta protestante: en el catolicismo romano, la revelación de Dios está limitada a través de los siglos, a una única persona, el Papa; en el protestantismo, la revelación divina está restringida a un único libro, la Biblia. Limitaciones aquí y allá. Falta de universalidad de parte a parte. Tanto el catolicismo como el protestantismo, pecan por falta de verdadera CATOLICIDAD (palabra griega por Universalidad).
La única actitud genuina e integralmente católica y evangélica, porque es auténticamente cristiana, es la de los místicos, que son los católicos integrales y los evangélicos totales. Entretanto, es un hecho extraño que todo verdadero místico sea considerado “hereje”, tanto por los católicos como por los protestantes ortodoxos. Ejemplo clásico, lo tenemos en el caso de los quákeros, hijos del protestantismo inglés, pero encarnizadamente perseguidos por los teólogos por el hecho de admitir una revelación divina universal en el tiempo y el espacio.
En el día y la hora en que los adeptos del catolicismo romano y del protestantismo evangélico comprendan la verdadera catolicidad del cristianismo, en ese día y hora celebrará la Biblia su mayor triunfo, porque la letra de la Biblia dejará de sofocar el espíritu; y el espíritu divino del Libro Sagrado se esparcirá con tan intensa luz sobre la letra que hasta esta dejará de ser “letal” y pasará a participar de la vida divina del espíritu, así como el cuerpo humano participa de la vida del alma.
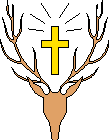

LA COMUNIÓN CON DIOS, ¿UNE O SEPARA?
Durante los años transcurridos he dado charlas frecuentadas por elementos católicos, protestantes y ateos, así como por otras personas sedientas de espiritualidad no sectaria. Una vez recibí una carta que aún guardo y que transcribo, omitiendo el nombre del autor:
“Cada indivíduo, que es un mundo propio, debe entregarse, para ser iluminado por Dios, a la práctica de las meditaciones que usted realiza. Pero es difícil practicarlas con real provecho. Por otro lado, ese estado contemplativo para que la verdad pueda descender hasta nosotros, lleva a cada uno tener un concepto propio de esa verdad. De ahí resulta la división y la falta de comprensión.
Pienso que todos deben aceptar una misma doctrina religiosa, una vez probado que representa la palabra de Dios, aunque no entiendan esa doctrina en algunos puntos. Todos deben pertenecer a una iglesia, para que haya unión y entendimiento. Como católico, creo que la Iglesia Católica es la depositaria de esa doctrina religiosa. La estabilidad, los numerosos santos y milagros destaca a la Iglesia Católica. En otras iglesias, esos factores no se encuentran, sólo hay división. El protestantismo cada día se divide en sectas diferentes. Es el resultado de esa visión individual, que conduce al error, porque el hombre es falible por naturaleza. El Cristo que debo encontrar debe ser el mismo que mis hermanos deben hacer suyo. De lo contrario hay desorden. Por eso, Cristo entregó las llaves a Pedro, para levantar su Iglesia. Me gustaría dijera que piensa con respecto a lo que acabo de decir. Saludos.”
La carta, como se ve, es de un católico sincero, educado y señor de sí, lo que no siempre sucede en una carta de esta naturaleza.
Había yo insistido, en algunas de mi charlas, en la necesidad de la meditación, oraciones y comunión con Dios, haciendo ver que, sin ese encuentro personal con Dios, ninguna regeneración individual o reforma social era posible. El autor de la carta, entiende que la meditación genera división de espíritus, mientras que el único medio de garantizar la verdadera unión y unidad religiosa sea la obediencia incondicional a la autoridad eclesiástica, que él, como católico, ve en la jerarquía romana.
Vamos a pasar en silencio otros puntos de la carta (cuando se refiere a los santos de la iglesia, olvida, por ejemplo, a dos eximios representantes del cristianismo de nuestro siglo, Gandhi y Albert Schweitzer, que no son católicos), y limitaré mi atención al punto central que se resume así: la meditación genera división,
Vamos por etapas:
1.- Es innegable que la iglesia católica romana ostenta en el mundo entero, una gran unidad de fe, culto y régimen, hecho este que impresiona poderosamente a las personas que se guían por aspectos de primera vista; muchas de las llamadas “conversiones” no son de gente poco civilizada, sino de hombres cultos de otros credos, debido a la impresionante unidad del catolicismo romano.
¿Será que esta unidad es índice de verdad? ¿Sería deseable promoverla entre otros cristianos?
¡De forma alguna!
¿Por qué no?
Porque la unidad del catolicismo es puramente mecánica y no orgánica; es la unidad estática de la piedra, y no la unidad dinámica de la planta; es la unidad de la monotonía y no la unidad de la armonía. La unidad de un fósil muerto es bien diferente de la unidad de un rosal vivo. La unidad orgánica del reino de Dios es la resultante de una vasta multiplicidad periférica convergiendo en perfecta unidad central; es armonía cósmica. Pero la unidad del catolicismo es casi enteramente compulsiva, mecánica, artificial y, por esto mismo, incierta y precaria. Lo que mantiene esa unidad es la dictadura sacerdotal, la ley férrea “tú debes”, la imposición inexorable de la autoridad externa, que no apela al valor intrínseco de la doctrina sino a los medios externos que imponen. De ese espíritu de fuerza, visceralmente contrario a la fuerza del espíritu, nacieron y nacen sin cesar cosas diametralmente opuestas al verdadero cristianismo, como fueron las sangrientas Cruzadas y la Inquisición medieval; las frecuentes excomuniones a personas y grupos de otros credos; para mantener esa aparente unidad sirven los “Imprimatur” de los libros y el “Indice” de obras prohibidas, censuras y penas eclesiásticas, prohibición de lecturas bíblicas, campañas contra otras instituciones no controladas por el clero, la censura a los católicos que tomen parte en otros cultos, el favorecimiento del analfabetismo, etc. La unión de Iglesia y Estado en la Edad Media y la notoria adulación que, todavía en nuestros días, las autoridades eclesiásticas practican ante el poder civil y militar; todo esto se hace para mantener la unidad del catolicismo mediante vías paralelas y por los recursos del brazo secular.
Quiero decir que hay dos factores primarios en que estriba esa unión de la iglesia romana: 1) en el uso restringido de la compulsión física, legal, social y moral; 2) en la aceptada ignorancia de los hechos en la que los adeptos de tal iglesia son mantenidos artificialmente. Como todo hombre pensante percibe es sumamente insegura y precaria una unidad basada en cimientos de tal naturaleza, porque más tarde o temprano, el hombre consciente de su dignidad se emancipará de la ignorancia y sacudirá el yugo de la dictadura religiosa. De hecho, está en la historia de los siglos la prueba de que, en razón directa que un católico trasciende las cercas de alambre que el clero erigió en torno a sus fieles, se aparta del catolicismo y se aproxima a un cristianismo real basado en la verdad de los hechos objetivos y en “la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. Es matemáticamente cierto que el catolicismo romano sólo tiene que perder ante la progresiva iluminación de la humanidad, en la misma razón que el verdadero cristianismo sólo puede ganar con el conocimiento de la verdad objetiva.
2.- El Protestantismo, como es sabido, abolió el principio de autoridad eclesiástica, sustituyéndolo por el de la personalidad, incluyendo el libre examen de la Biblia y el acceso directo del indivíduo a Dios. Si el católico admite a un Papa infalible, el protestante proclama un libro infalible; suplantó la infalibilidad sucesiva de los pontífices de Roma por la infalibilidad simultánea de los profetas de Israel; pero, en el fondo, conservó la misma idea de la infalibilidad de los seres humanos.
Según las estadísticas existen más de 250 sectas dentro del protestantismo, y la tendencia es de nuevas divisiones, si no se consigue neutralizar esa tendencia dispersiva y centrífuga inherente al propio principio del libre examen individual.
¿De dónde provienen estas divisiones? ¿De la meditación de la palabra de Dios, como supone el autor de la carta?
De forma alguna. Ellas provienen precisamente de lo contrario: de la falta de tal meditación. Proviene única y exclusivamente del análisis bíblico, del culto de la letra y del abandono del espíritu del Libro Sagrado; y es en esto que consiste la flaqueza típica del protestantismo: rechazó la obediencia ciega del catolicismo, pero en vez de abrir el camino hasta el cristianismo espiritual, quedó preso en medio de la calle, en las páginas de una Biblia intelectual; contempló el cuerpo de la Biblia, pero no descubrió su alma. Ahora es inevitable que el análisis de la anatomía del texto divino, sin la experiencia del espíritu, genere disenciones y divisiones, una vez que la inteligencia es esencialmente unilateral, dispersiva, desintegrante, como lo es todo egoísmo; mientras que el espíritu, siendo una fuerza centrípeta, produce necesariamente unión, armonía, integración, centralización, por ser la más pura expresión del altruísmo y del amor.
Donde hay hombres intelectualizados, allí existe la desunión y conflicto de ideas; pero donde hay dos, doscientos o dos mil hombres realmente espirituales, allí canta la unión y la armonía de los corazones. En la primitiva iglesia cristiana, no obstante su diversidad de elementos componentes, todos los discípulos de Cristo, según da fe los Hechos de los Apóstoles, “eran un solo corazón y una sola alma”. ¿Por qué? Porque vivían una vida de oración, meditación y comunión con Dios.
La obediencia ciega crea una unidad inconsciente.
El principio del libre examen genera una separación consciente.
El protestantismo no es dispersivo a causa de la Biblia, sino por su infeliz manía secular de querer descubrir el espíritu del Libro Sagrado por el análisis de su letra, suponiendo falsamente que la suma total de las partes sea igual al Todo, que un conocimiento meramente cuantitativo u horizontal de la Biblia garantiza al lector una intuición cualitativa y vertical de su verdadero carácter divino. El biblismo es el enemigo mortal de la Biblia.
Es necesario que los idólatras de la letra mortal se conviertan en adoradores del espíritu vivificante.
Urge que los fanáticos pregoneros de la letra bíblica se transformen en serenos estudiosos de la Biblia.
A través de todos estos últimos siglos, tanto católicos como protestantes, se han perseguido, unos a otros, como “herejes”, “apóstatas”, “traidores”, etc., cuando ellos son, de hecho, los únicos que pueden salvar el prestigio divino del Libro Sagrado del mal entendido celo de sus falsos defensores.
El catolicismo, representando la unión inconsciente, corresponde a la infancia del cristianismo, mientras que el protestantismo, con su separación consciente, simboliza la adolescencia del mismo.
El catolicismo no se equivoca en aquello que es, pero aquello que pretenden ser no lo es: está en su derecho representar el papel de la infancia del cristianismo, donde todo es y debe ser autoridad desde arriba y obediencia desde abajo; pero exagera su esfera, cuando pretender ser el cristianismo adulto y plenamente maduro. ¿Qué diríamos de un hombre de 30 o 50 años que se portase exactamente como si tuviera 5 años, en la casa paterna? No sería infancia, sino infantilismo. Lo que para el niño es perfectamente normal y sano, sería anormal para el hombre adulto.
Por otro lado, también el protestantismo no se equivoca en aquello que es, pero sí y muchísimo, en aquello que pretende ser y no es; el estadio de adolescencia cristiana que representa, con su énfasis sobre la personalidad y el libre examen, tiene su razón de ser como factor evolutivo rumbo al cristianismo, pero si se identifica con el cristianismo integral, comete el mismo error que el catolicismo romano. El hombre maduro trascendió la infancia y adolescencia, pero considera esas dos etapas como estadios necesarios en su evolución camino a la perfecta madurez humana.
En último análisis, tanto el catolicismo como el protestantismo padecen de la enfermedad crónica del egoísmo sectario, que los ciega y los hace incapaces de contemplar su verdadera función en el drama milenario del cristianismo que marcha hacia su comprensión plena y definitiva.
3.- Lo que la meditación, la oración y comunión con Dios, produce en el hombre espiritual; el cómo le hace trascender todas las diferencias y disenciones inherentes al análisis intelectual, elevándolo a alturas serenas y puras de una grandiosa visión panorámica, de una espontánea unidad central, de una espiritualidad universal y profunda, ese es el espléndido ejemplo de la persona de Jesús el Cristo, que pasaba noches enteras en comunión con Dios, como dicen los Evangelios. Las dos más altas glorificaciones religiosas hechas por Jesús se refieren, una a un “hereje” y otra a un “gentil”; la parábola del buen samaritano, encarnación de la espiritualidad mística revelada en la vida ética, termina con la recomendación de un heterodoxo a un judío ortodoxo: “Vete a hacer tú lo mismo”; y la jubilosa exclamación: “En verdad os digo que no encontré tan grande fe en Israel”, exalta la fuerte espiritualidad dinámica de un oficial romano gentil. Jesús, el judío; el samaritano, hereje de la época; el centurión romano, pagano detestado por el sacerdocio judáico; pero, para el Maestro, hombre realmente espiritual, no existen esas diferencias externas de credo confesional; existe tan sólo la gran identidad central de la experiencia intuitiva de Dios. Está fuera de duda que, tanto el hereje de Samaria como el gentil de Roma, habían tenido un encuentro personal con Dios en las misteriosas profundidades de la oración o la meditación. Estaban estas tres personalidades, de vida y experiencias variadas, focalizadas en el mismo centro divino, armonizador, y no eliminador de las características individuales.
Si todos los grandes genios religiosos de la humanidad se hubiesen encontrado en el mismo tiempo y lugar, se habrían sentido como hermanos de una misma familia y, llegados desde varios puntos de la raza humana, hubieran convergido todos los rayos de su experiencia espiritual en el mismo centro divino.
La obediencia ciega crea la monotonía.
La inteligencia no espiritualizada, genera caos.
La espiritualidad produce armonía cósmica, unidad en la diversidad.
Está fuera de duda que nada, absolutamente nada, puede curar radicalmente las enfermedades morales del indivíduo y regenerar la sociedad humana, a no ser un encuentro personal con Dios en la oración. El resto no deja de ser paliativos, cura de síntomas enfermizos y charlatanismo superficial.
Verdad es que la verdadera meditación requiere un trabajo tan arduo que muchos de los que hablan y escriben sobre el asunto son legos en la materia, que solamente conocen por teorías o haberlo oído decir. Quien quiere, de hecho, llevar una vida espiritual, tiene que someterse, desde el principio, a una disciplina tan severa que antes parece una intervención quirúrgica en los tejidos vitales del alma. Nadie puede, por mucho tiempo, practicar la meditación y ser un mal hombre. O la oración mata la maldad o la maldad mata la oración.
“No podéis servir a dos señores” . . .
No hay, nunca hubo, ni jamás habrá cristianismo verdadero, que no sea hijo de una intensa vida de oración y de una constante comunión con Dios . . .
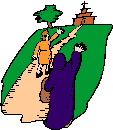
FIN DE LAS CLASES
LIBROS ON LINE Salvador Navarro Zamorano
|
|
| Enlaces de Interés
|
|